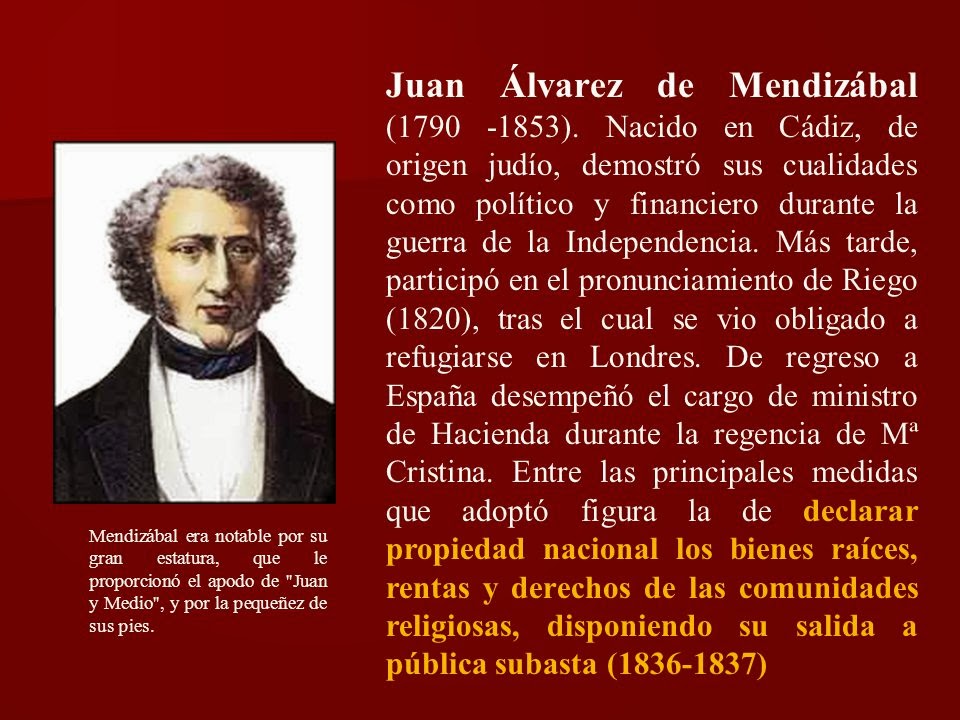HISTORIA DE LA HIGUERA CERCA DE ARJONA A TRAVÉS DE LAS ACTAS MUNICIPALES DEL AÑO 1834.
En la carpeta correspondiente a este año de 1834 aparece sólo un pliego donde el SELLO DE OFICIO tiene forma rectangular y en el centro aparece el escudo real con el texto en círculo alrededor del escudo que dice: HISP. ET IND. R. en el lado de la izquierda y FERD. VII D. G. en la derecha, y 1834 abajo.
En el lado izquierdo del escudo aparece: SELLO DE OFICIO y en el lado derecho 4 MRS AÑO 1834.
A nivel del Reino de España, es preciso puntualizar que tras la muerte de Fernando VII, la Reina María Cristina confirmó en sus puestos a todos los Ministros nombrados por su esposo tras los sucesos de La Granja. Con ello se pretendió dar al reinado de Isabel II una apariencia de continuidad del periodo anterior. Este hecho queda aún más claro en el manifiesto redactado por Cea, en la que se prometía la continuidad doctrinal acompañada de transformaciones administrativas, que mejorasen el funcionamiento del país y fomentasen la riqueza. Pero tales propuestas desagradaron tanto a los absolutistas como a los partidarios de la Constitución.
Las reformas se concretaron en la creación del Ministerio de Fomento (21-12-1833), a cuyo frente se colocó a Javier de Burgos, un motrileño antiguo afrancesado, que se aproximó a Fernando VII en los últimos tiempos del monarca.
La evolución de la guerra, los acontecimientos internacionales y el regreso de los exiliados contribuyeron a crear un clima que propiciaba un cambio político obligado.
Por si fuera poco a todo esto se añadía el enfrentamiento que existía entre el Gabinete real y el Consejo de Gobierno, creado el primero por el testamento de Fernando para auxiliar a la Reina en las tareas políticas que le esperaban.. En esta situación vuelve a ocurrir como en 1808, que la opinión más generalizada se pronunciaba por la necesidad de reunir Las Cortes para que fuese la que dictaminase sobre la marcha de los acontecimientos. El golpe definitivo lo dieron dos manifiestos firmados por los Capitanes Generales de Cataluña y de Castilla la Vieja, en los que pedían los cambios sugeridos antes por Cea, una vez perdidos los apoyos internos y externos, se optó por dar paso a Francisco Martínez de la Rosa (15-1-1834), entregando así el poder a un político que ya había ocupado responsabilidades en el Trienio Constitucional. Martínez de la Rosa consolidó su prestigio personal en los primeros momentos con la firma el Tratado de la Cuádruple Alianza y la intervención militar en Portugal: con estas acciones de política exterior se evidenciaba que España salía del aislamiento internacional, en el que estuvo durante el reinado de Fernando VII.
Las reformas se iniciaron desde el primer momento con la elaboración de un marco constitucional que garantizase ciertos derechos a los ciudadanos. El Estatuto Real elaborado no fue una nueva constitución, ni siquiera una Carta Otorgada, como se había venido considerando, sino más bien una convocatoria a Cortes, que concedía pocas posibilidades de participación política a los elegidos en ese proceso político, porque La Corona se reservaba la iniciativa política. Por esta causa el texto elaborado en el Estatuto Real no satisfizo las aspiraciones de los liberales que constituían el principal apoyo del trono, aunque al establecerse mediante él ciertos cauces de participación política, se abría la posibilidad de plantear las aspiraciones del cambio político deseado por el pueblo.
Imagen de campesinos
En el artículo 32 del Estatuto Real se estableció la posibilidad de presentar peticiones al Rey, y fue precisamente a través de este artículo como se plasmó la voluntad de cambio político con las peticiones. Estas peticiones abarcaron varios campos de actuación: la reposición de los que habían sufrido depuraciones tras el Trienio(compradores de bienes desamortizados, funcionarios depurados); eliminación de supervivencias feudales(supresión de ciertos títulos nobiliarios, disolución de mayorazgos, señoríos); cambios políticos (reconocimiento a las Cortes de la capacidad para elaborar su propio reglamento; la Ley de Ayuntamientos que tanta repercusión tuvo en la formación y constitución de los Ayuntamientos (como veremos en actas e años posteriores en nuestro pueblo); cambios en la Milicia Nacional; en la declaración de derechos de los ciudadanos, etc.
Nos referiremos brevemente a la institución de la Milicia Nacional, pues es uno de los hechos más importantes nacidos de este gobierno. La razón fue que después de los sucesos de La Granja en 1832, se habían creado en algunas ciudades, unos grupos armados de carácter liberal (Voluntarios de Isabel II,..) para contrapesar la fuerza de los Voluntarios Realistas; aunque tras la muerte de Fernando VII y la disolución de los Realistas, se planteó la necesidad de crear una institución semejante a la Milicia Nacional. Las primeras disposiciones sancionaban en carácter fuertemente restrictivo para el alistamiento en esta milicia, pero los acontecimientos evolucionaron y se procedió a una mayor apertura del mismo.
Imagen de duelo frecuente en este tiempo
La petición del reconocimiento de los derechos cívicos, antes aludida, constituyó uno de los principales motivos de enfrentamiento con el Gabinete de Gobierno, en especial por parte de la prensa; los periódicos arremetían continuamente contra el Gobierno, acusándolo de restringir las libertades en general y de imprenta en particular, que era considerada la piedra angular del edificio liberal.
Aunque el problema más grande del gobierno era la Guerra Carlista, las dificultades del Ministerio eran numerosas. En primer lugar se descubrió una conjura organizada por la llamada Sociedad Isabelina, que pretendía el restablecimiento de la Constitución, aunque se practicaron algunas detenciones, el juicio no resolvió nada. Otro segundo hecho turbador de la paz social fue la matanza de frailes que tuvo lugar en Madrid del 17 de julio de este mismo año de 1834. (Tras la agudización de la epidemia de cólera, las gentes de Madrid asaltaron diversos conventos asesinando a algunos religiosos, y culpándolos de ser ellos los que habían infectado las aguas de Madrid.) Quizá la participación del clero regular en la Guerra Carlista pudo influir en esta explosión de cólera popular contra los religiosos.
A modo de resumen de este periodo liberal del reinado de Isabel II, podemos decir que se articulaba en diferentes niveles e instituciones, aunque hubo otros poderes: la Corona, el Ejército, la prensa, la Iglesia, el poder económico de las grandes fortunas y la burguesía de los negocios industrial y comercial, y la Milicia Nacional que desempeñaron papeles importantes aunque desiguales y, en el campo estrictamente político, fuera del orden constitucionalmente previsto.
Entre 1834 y 1836 el liderazgo natural de todos ellos lo ostentó Martínez de la Rosa, aunque de una manera que poco tiene que ver con le líder de un partido actual. Él era quien controlaba el principal periódico Moderado (La Abeja), quien redactó el manifiesto electoral y quien, en definitiva, ocupó la presidencia el gobierno en 1834 y 1835. Eran unos años en que el partido moderado no tenía sedes, ni organización y con una escasa disciplina entre sus propios miembros hasta tal punto que incluso para ellos era difícil dar la nómina correspondiente a los diputados provinciales o nacionales del partido.
Visto el panorama político correspondiente al año 1834, y puesto que el paso desde el poder absolutista al régimen democrático, no llega a consolidarse y hacerse visible hasta 1868; pues si las reformas políticas programadas no acabaron de imponerse del todo, mucho menos lo hicieron las reformas sociales destinadas a establecer en España un nuevo orden, basado en la igualdad teórica de los ciudadanos y en la abolición de los tradicionales privilegios de una minoría. Por ello nos conviene hacer un repaso de la situación del Reino de España hasta ese periodo citado como democrático. El estudio de la penuria económica, y el problema económico del país con una considerable inflación a cuestas,nos pondrá en antecedentes para comprender la situación económica de esos años y siguientes.
![]() |
| Campesino volviendo de la faena. |
Cuando se estudia el reinado de Fernando VII, se olvida con frecuencia la enorme dificultad económica en la que se desenvolvieron los políticos y los gobernantes de la época, tanto absolutistas como liberales. Para comprender en toda su dimensión este difícil periodo de nuestra Historia es menester tener en cuenta la ruina total en la que cayó el país, porque de lo contrario acabaríamos por achacar únicamente a los cambios políticos, o peor aún, a la incapacidad de los dirigentes, o a su torpeza, todas las calamidades por las que atravesó España durante el primer tercio del siglo XIX.
Los últimos años del siglo XVIII contrastan considerablemente con la tendencia económica general que se había seguido, al menos, desde 1750. Las guerras y las revoluciones finiseculares provocaron una crisis económica. Esta crisis se caracterizó por tres factores esenciales:
a) por la sobreabundancia del crédito y de la circulación fiduciaria;
b) por la gran subida de precios; y
c) por la insuficiencia del presupuesto para atender a los gastos.
La subida de precios produjo en un principio un proceso expansivo, que benefició a los grandes propietarios que tenían acceso directo a la producción de sus tierras. Por su parte, los que las tenían arrendadas, trataron de subir las rentas a sus colonos. Los que verdaderamente salieron perjudicados fueron los jornaleros. En el sector urbano, la inflación benefició a pocos y perjudicó a la mayoría, porque los productos alimenticios se encarecieron más que los manufacturados. Los funcionarios y todos aquellos que recibían un salario fueron los que más perdieron.
![]() |
| La vida en la ciudad. |
Pierre Vilar pretendía demostrar que lo que ocurrió a finales del siglo XVIII no fue un fenómeno de inflación, sino más bien de exceso de crédito. Pero para muchos efectos viene a ser lo mismo. Abundaba el dinero y escaseaban los fondos del erario público. Las grandes monarquías de Occidente padecían una escasez de numerario cada vez mayor, sobre todo a causa de las guerras, y arbitraron como solución de urgencia la emisión de papel de deuda. Una solución hubiese sido la de aumentar los ingresos del Estado mediante la reforma del sistema fiscal. Pero esa medida tropezó en España con la oposición de la Corona, que se negaba a tomar en consideración una reforma que estuviese basada en la nivelación de los reinos y las provincias privilegiadas y en la eliminación de las exenciones de la nobleza y del clero. Así es que los ministros de finanzas se decidieron por la medida más fácil de emitir vales reales, y más tarde decretaron la circulación obligatoria de ese papel con una función más o menos parecida a la de nuestro papel moneda.
La emisión de papel se produjo en Francia, en forma de los famosos "assignats", y también en Gran Bretaña. En España, como en estos países, se recurrió a la misma medida. Para atender a los gastos provocados por la intervención en la guerra de la Independencia de Estados Unidos de América, Carlos III emitió entre 1780 y 1782 vales por un valor total de 450 millones de reales. Carlos IV emitió vales en 1795 por valor de 963 millones para hacer frente a los gastos de la guerra de la Convención, y en 1799, autorizó una nueva emisión de 796 millones, a raíz de la reapertura de hostilidades con Gran Bretaña. Sin embargo, estas medidas, que no solucionaron la penuria de las arcas reales, contribuyeron a acelerar la desconfianza de los tenedores, que advirtieron la no convertibilidad del papel, y aceleraron el proceso inflacionario.
La curva de precios en España alcanzó su punto máximo en 1799, año en el que el índice, con base 100 a comienzos del siglo XVIII, llegó a tener el valor de 198, llegando casi a duplicar el valor de los precios en general. Durante los primeros años del siglo XIX, los precios siguieron creciendo hasta alcanzar un índice de 221 en 1812. Además de la indiscriminada emisión de los vales y sin descartar las razones climáticas de sequía y heladas, que sin duda jugaron un papel relevante en esta carestía y de las cuales existen abundantes testimonios contemporáneos, no podemos dejar de lado las consecuencias de las guerras, ni la muy importante de la emancipación económica de América. Esta tuvo lugar años antes de que las colonias obtuviesen su emancipación política, y se produjo como consecuencia de la imposibilidad de que España pudiese abastecerlas a causa de la guerra con Inglaterra. El 18 de noviembre de 1797, Carlos IV se vio obligado a emitir el decreto de Libre Comercio de las colonias con los países neutrales, que autorizaba a sus posesiones ultramarinas a comerciar directamente con los países que no intervenían en la guerra. Las colonias se dieron cuenta que la ruptura del monopolio les permitía un mejor comercio con otros países, sobre todo con los Estados Unidos, y un más rápido y más barato abastecimiento, con lo que se resistirían a volver al antiguo sistema una vez vuelta la normalidad. En efecto, España ya no pudo dar marcha atrás a esa medida y desde entonces se puede decir que perdió ese mercado trasatlántico que había sido una de las bases fundamentales de la riqueza económica de la Monarquía durante siglos. La falta de salida para los productos manufacturados, las consiguientes quiebras de fábricas y talleres y la falta de trabajo, afectaron sin duda al fenómeno de la inflación. El nuevo siglo comenzaba con graves problemas económicos que no harían sino agravarse en los años siguientes.
![]() |
| Grupo de albañiles comiendo. |
Por lo que a nosotros como pueblo agrícola respecta interesa ver la situación de la agricultura y de paso dar una panorámica breve sobre la industria y su desarrollo.
La realidad más precisa sobre la agricultura es que España quedó maltrecha después de las catástrofes acaecidas en los primeros años del siglo. La estructura de la propiedad agraria era una de las causas del atraso que registraba la agricultura en España, pero ahora este atraso se veía acentuado por la falta de atención que se le había prestado a los cultivos durante la guerra y a los destrozos causados en el campo por la contienda.
Durante el primer tercio del siglo XIX cambió poco la estructura de la propiedad y los métodos de cultivo. La desamortización qué llevaron a cabo el gobierno de José Bonaparte y las mismas Cortes de Cádiz, fue muy limitada. La extinción de los mayorazgos durante el Trienio Constitucional no perjudicó a los titulares, sino que por el contrario les reportó las ventajas inherentes a la disponibilidad para repartirlos entre los herederos, cederlos, venderlos o disponer de ellos a su antojo. Con ello esperaban los liberales imprimir un mayor dinamismo a los bienes inmobiliarios y potenciar la economía. Pero el campo estaba muy castigado por las altas rentas que pagaban los colonos y la pesada carga de las contribuciones, sobre todo cuando la deflación hizo su aparición y la baja de los precios de los productos agrícolas incapacitaron al campesino para pagar estos tributos.
![]() |
| Un patio de vecinos |
El campesino se quejaba de la baja estimación que se daba a sus productos, porque además los artículos alimenticios habían descendido de precio en una proporción mayor que los productos manufacturados, por lo que la posición del agricultor tendía a hacerse todavía más precaria. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, como afirma J. Fontana, la producción agrícola se recuperase rápidamente, y especialmente la cerealística, después de la guerra de la Independencia. El hecho de que las medidas proteccionistas dictadas a comienzos del Trienio liberal tuviesen como propósito proteger la producción nacional frente a la importación de granos desde el exterior, parece indicar que aquella era suficiente para abastecer la demanda que se generaba en el país. Ese aumento se debió a las nuevas roturaciones y a la especialización de la producción agraria. Otros productos extendieron su producción en estos años, como el maíz y la patata. Hubo cultivos, no obstante, que no pudieron recuperarse en tan corto espacio de tiempo, como el del olivar, que sufrió la tala sistemática durante la contienda y su reposición requería bastantes más años para completarse. Lo mismo le ocurrió a las vides catalanas o andaluzas, destruidas o abandonadas durante bastante tiempo.
![]() |
| Agitaciones campesinas andaluzas. |
En cuanto a la ganadería, ésta sufrió grandes transformaciones. La cabaña lanar disminuyó considerablemente a causa de la guerra. Según estimaciones de la época, el número de ovejas merinas quedó reducido a casi la tercera parte. Una cosa parecida ocurrió con la ganadería estante, aunque ésta se recuperó notablemente durante los años que siguieron al conflicto. A finales del reinado de Fernando VII se calcula que había en España algo más de dos millones de cabezas de este tipo de ganado.
La industria española se vio muy afectada durante este periodo a causa de los efectos destructores de la guerra y a causa también de la pérdida de los mercados coloniales. Si a esto se le añade la falta de capitales para las inversiones y la caída del consumo, se tendrá una explicación razonable de la ruina de este, por entonces, incipiente sector de la economía española. La industria textil fue la más dañada. La emancipación de las colonias dificultaba la importación del algodón, puesto que la mayor parte de la materia prima para la fabricación de las manufacturas de este producto procedía de las Indias. Por otra parte, América había sido el mercado natural de esta producción y ese mercado dejaría ya de ser territorio exclusivo para las exportaciones españolas. En los años centrales del reinado de Fernando VII, la situación era muy distinta. La Comisión de Fábricas de Algodón de Barcelona quedó reducida a dos miembros y la producción se vio sumida en la ruina. Por si esto fuera poco, el crecimiento del contrabando a través de los Pirineos y de la colonia inglesa de Gibraltar. La situación parece que comenzó a remediarse a partir de los últimos años de la década de 1820, cuando comenzaron a introducirse en Cataluña las primeras máquinas movidas a vapor.
Los mismos efectos negativos sufrieron las fábricas textiles existentes en Sevilla y Cádiz, donde la producción había alcanzado unos niveles considerables a finales del siglo XVIII. En un informe que elaboró la ciudad de Sevilla en 1823 para Fernando VII, se hacía referencia a la ruina en la que habían quedado la multitud de fábricas de textiles a consecuencia de la competencia ilícita que le hacía a su producción el cuantioso contrabando que se introducía desde Gibraltar.
![]() |
| Las cigarreras de la fábrica de tabacos de Sevilla. |
Una de las más importante industrias de la época, la Fábrica de Tabacos de Sevilla, cuya materia prima procedía también fundamentalmente de América, padeció también las consecuencias de la emancipación. Las reducciones salariales que se vio obligada a adoptar a consecuencia de la crisis, le llevaron a reclutar mano de obra femenina (las famosas cigarreras) sobre la que recaería en lo sucesivo la elaboración del tabaco.
En resumen, habría que concluir afirmando que la situación de la economía española en la época de Fernando VII, al menos hasta 1827, es de postración y de crisis. Abundan los testimonios sobre este ambiente de pobreza. El aumento del número de indigentes fomentó, no sólo la mendicidad, sino las actividades ilícitas, como el contrabando y el bandolerismo. El mal afectó también a los funcionarios del Estado, que se quejaban de la pérdida de la capacidad adquisitiva de sus salarios. Y aún más graves fueron las consecuencias de este panorama en el elemento castrense, puesto que el retraso de meses en el cobro de sus salarios contribuiría a provocar un ambiente de malestar, que tendría su reflejo en la actitud díscola que algunos militares mostrarían con frecuencia en los cuarteles y fuera de ellos.
Según una de las estadísticas más fiables de la época, como era el llamado Censo de Godoy de 1797, la población española ascendía, a fines del siglo XVIII, a diez millones y medio de habitantes. El recuento de población de 1822 nos proporciona una cifra de 11.661.867 habitantes para toda España, y en 1834, es decir al año siguiente de la muerte de Fernando VII, y año que reflejamos en este artículo, la población española había alcanzado los 12.162.172 habitantes.
Teniendo en cuenta estas cifras, parece que el primer tercio del siglo XIX puede definirse como un tramo cronológico en el que la población muestra un comportamiento dubitativo, dentro de un proceso general de crecimiento que puede haberse acelerado después de la última epidemia de cólera, que se registró en 1833. La explicación de este fenómeno habría que centrarlo en tres causas fundamentales: la Guerra de la Independencia y sus efectos; las consecuencias de las epidemias de 1800, 1821 y 1833; y la incidencia de las guerras civiles entre 1814 y 1823 y posteriormente en 1827.
De todas formas, la utilización de los datos oficiales no permite realizar muchas precisiones sobre el comportamiento demográfico de este periodo. Sería necesario disponer de las suficientes gráficas de nacimientos-bautismos y de defunciones-entierros para obtener un panorama mucho más claro del crecimiento de la población. Se han realizado estudios en este sentido en Andalucía, Cataluña y Galicia, pero sus resultados no son suficientes para aplicarlos al total de la nación.
![]() |
| Familia obrera en la hora de la comida. |
En todo caso, lo que hay que tener en consideración es que en esta etapa la población española era mucho más reducida que la de los países de su entorno, cosa que llamaba la atención de los extranjeros. Según los datos que recogió el diplomático francés Boislecomte, los Países Bajos contaban con 4.659 habitantes por milla cuadrada en 1825, Gran Bretaña 3.875, Francia 3.085 y Portugal 1.815; España sólo tenía 1.636. Una de las cosas que también podía sorprender a los visitantes extranjeros era la concentración de la población en grandes núcleos urbanos y la inexistencia de grandes casas de campo o de castillos.
![]() |
| Grupo de cortesanos en el teatro liberal Isabelino |
La capital, Madrid, superaba ya los 200.000 habitantes, y aunque su población seguía creciendo, no parecía tener a los ojos de algunos observadores, como el diplomático francés citado anteriormente, la influencia que en otros países tenía la capital sobre el resto del país. Entre las grandes ciudades que destacaban por su población en esta época estaban Barcelona, con 120.000 habitantes; Sevilla con 100.000; Valencia con 82.000; Granada con 80.000; Málaga con 70.000; Cádiz con 53.000; Córdoba con 47.000; y Zaragoza con 40.000.
![]() |
| Sevilla con 100.000 habitantes era la tercera ciudad del reino de España. |
Si durante el reinado de Fernando VII las reformas políticas aprobadas en las Cortes de Cádiz no acabaron de imponerse del todo, mucho menos lo hicieron las reformas sociales destinadas a establecer en España un nuevo orden basado en la igualdad teórica de los ciudadanos, y en la abolición de los tradicionales privilegios de una minoría. Así pues, el primer tercio del siglo XIX no es, desde el punto de vista de la organización de la sociedad, más que una prolongación del Antiguo Régimen, pues sólo en la conciencia de algunos de los reformistas de la época y en unas leyes, que apenas pudieron aplicarse, existió aquella sociedad igualitaria. Habría que esperar todavía bastante para que el nuevo orden social pasase a formar parte de la realidad española. Por esa razón, en todos los recuentos y estimaciones de la sociedad española de este periodo, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, aparecen los estamentos característicos del Antiguo Régimen. No obstante, en cada uno de ellos pueden apreciarse los efectos de la nueva situación creada por la guerra y por las leyes aprobadas por los liberales en Cádiz y durante el Trienio. Esas transformaciones nos permiten considerar también a esta sociedad como una sociedad en transición hacia unas nuevas formas y, en muchos aspectos, hacia una nueva mentalidad.
![]() |
| Grupo de campesinos en el campo. |
Respecto a como trascurría la vida de los españoles de este tiempo hay que decir que había un cierto número de personas (el 30% de la población nacional aproximadamente, algo más de la mitad de los cuales vivía en los pueblos) que se dedicaba al sector de los servicios, a los trabajos artesanales y a la naciente industria aunque ésta era escasa y muy limitada. Artesanos, tenderos y criados domésticos constituían una microsociedad dentro de cada pueblo. Estos grupos, sobre todo, vivían en aquellas poblaciones que constituían cabecera de comarca y que vienen a coincidir con las sedes de los partidos judiciales que organizó, tras la muerte de Fernando VII, Javier de Burgos. En aquellos años y desde antiguo, Andújar se había convertido en una población creciente, que terminó considerándose cabeza de partido judicial en este año de 1834, del que siempre participó nuestra Higuera cerca de Arjona.
![]() |
| Popular procesión religiosa del siglo XIX |
El comportamiento social y demográfico de los españoles en los tres primeros cuartos del siglo XIX es más parecido a la segunda mitad del siglo XVIII que al siglo XX. Se apunta una fase de transición en la que todavía hay algunos rasgos propios de las sociedades del Antiguo Régimen.
La población del Antiguo Régimen se caracterizaba por tasas de natalidad y mortalidad muy cercanas entre sí, lo que llevaba a un crecimiento natural muy débil o incluso, en algunos períodos, a retrocesos como consecuencia de catástrofes demográficas producidas, fundamentalmente, por epidemias de enfermedades infecciosas o hambres colectivas en malos años de cosecha.
En España (si exceptuamos zonas concretas, como parte de Cataluña y Baleares) la transición demográfica se dio durante el siglo XIX de un modo imperfecto, sobre todo por las altas tasas de mortalidad sólo superadas en el continente por Rusia y algunas zonas del Este europeo. Aun así, la tasa de mortalidad había descendido relativamente en comparación con las tasas propias del Antiguo Régimen. Será ya en el siglo XX cuando desciendan bruscamente.
![]() |
| Familia en el Paseo del Prado en la fuente de la salud. |
El crecimiento de la población fue posible por el mantenimiento de unas tasas de natalidad bastantes altas durante el siglo XIX, aunque también habían decrecido relativamente. Al tiempo, en la misma centuria, hubo un paulatino y leve descenso de la mortalidad relativa a causa sobre todo de mejoras higiénicas y médicas, aunque esporádicamente la sociedad tuvo que sufrir crisis más propias del Antiguo Régimen como las epidemias de cólera y las hambrunas, fenómenos analizados por Antonio Fernández (1986). Las primeras produjeron en 1834, 1855, 1865 y 1885 unas 800.000 víctimas mortales. Las segundas, que se pueden datar en torno a 1817, 1824, 1837, 1847, 1857, 1867 y 1877 según la cronología elaborada por N. Sánchez Albornoz, producen una mortalidad difícil de calcular, elevada en cualquier caso. La mortalidad infantil, uno de los indicadores que reflejan los cambios o persistencias del modelo antiguo, disminuyó pero se mantuvo en niveles aún muy altos.
Hay que tener en cuenta que, en buena parte de los países del mundo occidental, el aumento demográfico fue unido a un proceso previo o paralelo de modernización económica. En España éste fue más lento que aquél. La consecuencia inmediata será el desequilibrio entre recursos y población, que impulsará a la emigración, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Hecho un análisis del periodo correspondiente al reinado de Fernando VII, conviene entrar en la descripción del crecimiento demográfico del periodo de regencia de María Cristina como reina regente en nombre de la futura reina su hija la Reina Isabel
En el reinado de Isabel II podemos distinguir dos etapas en cuanto al aumento de la población, tomando como referencia el promedio anual de crecimiento. En la primera, entre 1834 y 1860, el porcentaje medio de crecimiento anual fue del 0,56%; en la segunda, entre 1860 y 1877, el porcentaje fue del 0,36%.
Asistimos pues a una fase de mayor crecimiento entre 1834 y 1860 que entre 1860 y 1877, con porcentajes en esta última parecidos a las primeras décadas del siglo. Sobre la relación entre crecimiento económico y demográfico durante el siglo XIX, ha habido un debate historiográfico que se puede resumir en las posturas de J. Nadal y V. Pérez Moreda. Para el primero, el crecimiento demográfico en este período constituye una falsa pista, si se toma como indicador de los cambios económicos del país. El crecimiento demográfico, al menos hasta mediados del siglo XIX, no estuvo relacionado con ningún tipo de modernización industrial de la economía del país y responde más bien a mayor producción de alimentos por extensión de los cultivos y a cambios políticos que pudieron convivir con una economía de tipo antiguo.
![]() |
| Escena de la vida campestre. |
A comienzos del siglo XIX la agricultura era la base de la riqueza nacional: el 56% del total de la producción (el 82% si incluimos la ganadería). No obstante, la producción agrícola delAntiguo Régimen estaba limitada por la organización y explotación de la propiedad que tenía una serie de características:
1) Un pequeño mercado de bienes libres puesto que las leyes amortizaban los patrimonios de la Corona, los nobiliarios y eclesiásticos y prohibían la enajenación de los propios, baldíos, realengos y de una serie de instituciones de beneficencia e instrucción. Esto implicaba un defectuoso reparto de la riqueza agrícola: Había pocas tierras en propiedad de los labradores que debían recurrir al arrendamiento y, por tanto, a la explotación indirecta sin el estímulo que le hubiese producido la propiedad.
2) Explotación que se llevaba a cabo sin cálculo de costos y producción y sin visión de futuro que tendían a la esquilmación de tierras. Las deficientes técnicas de cultivo se manifestaban en la gran extensión del barbecho, la escasa o nula mecanización y de abonado artificial que se comienza a usar poco aún en la segunda mitad del siglo XIX.
3) Los excedentes no invertidos en nuevas tierras eran consumidos por los beneficiarios de las rentas, habitualmente por la nobleza y el clero, en gastos suntuarios y no productivos. Salvo casos excepcionales, el campo no se mejoraba.
4) Los agricultores se enfrentaban a las ventajas de los ganaderos: que se manifestaban en la prohibición de cerrar los campos, para que una vez alzada la cosecha puedan pastar los ganados, en las dificultades de roturar montes y baldíos y en la alta utilización de pastos comunes, que no se podían roturar, por la ganadería trashumante.
5) El resultado final era la existencia de una gran parte de tierras sin cultivar. Por las deducciones de un censo fiscal en 1803, el 61,7% de las tierras se dedicaban a pastos y tierras comunales (muchas de ellas cultivadas) y el 15,5% eran montes y ríos. Sólo el 22,8% se dedicaba a cultivos.
Entre los cultivos había una preponderancia de los cereales que aparecen en casi todas las regiones, aunque predominaban en Castilla la Vieja, seguida de La Mancha y Aragón. El olivo se concentraba en Andalucía interior, Aragón, Cataluña, Extremadura y Mallorca. La vid, que en mayor o menor medida se producía en toda España si bien con calidades muy desiguales, se extendía especialmente por Andalucía litoral, Cataluña y Galicia, penetrando poco a poco hacia La Mancha y La Rioja. La trilogía anterior eran los cultivos básicos, pero había también leguminosas, cáñamo, lino y productos de huerta.
Pérez Moreda entiende que hay una relación mutua. La extensión y diversificación de los cultivos y las medidas que lo permitieron (reformas liberales que afectaron a la tierra y los impuestos como el diezmo), efectivamente, ayudaron a sostener el ritmo de crecimiento de la población, pero justamente se dieron en gran medida como una primera respuesta ante un problema de presión creciente de la demanda de alimentos motivada por el aumento demográfico. Parece evidente que no hay un automatismo entre cambios económicos y demográficos o viceversa, aunque casi siempre mantienen una cierta relación.
![]() |
| Mercado callejero. |
Otro aspecto a considerar es la desigual distribución geográfica de la población que tenderá a una dualidad por un lado, entre el centro y la periferia, y, por otro, entre el Norte y Sur. Una constante en la edad contemporánea española, aunque se inicia en el siglo XVIII, es la corriente centrífuga. Dentro de la periferia, hay que destacar una mayor vitalidad natural y capacidad de atracción de población en las regiones del norte. El motivo fundamental es un desfase entre ambos conjuntos regionales. La periferia, y especialmente el Norte, tenían una economía más fuerte, un mayor grado de desarrollo y ello afecta, lógicamente, a los cambios sociales y a la demografía.
Ya en siglo XVIII el número de habitantes es mayor en la periferia, sobre todo en el Norte, a pesar de su menor extensión, lo que se acentuará a lo largo del período contemporáneo, por causas diversas entre las que destacan:
- Crecimiento económico mayor y más sostenido de diversas zonas costeras, con menores fluctuaciones de los abastecimientos alimenticios y de los precios, lo que supone una menor incidencia de las crisis de subsistencias, como puso de manifiesto Gonzalo Anes.
- Mayor crecimiento biológico por un mayor descenso de los índices de mortalidad, debido, entre otros motivos, al crecimiento económico referido antes. Como han puesto de manifiesto los estudios de Nicolás Sánchez Albornoz, en torno a 1870 el saldo vegetativo era considerablemente más elevado en la mayor parte de las provincias de la periferia, especialmente en el Norte, que en las del interior. En líneas generales, las provincias del interior crecen vegetativamente entre un 2 y un 7 por mil anual, las periféricas mediterráneas alrededor de un 10 por mil y la fachada norte entre un 11 y 13 por mil. Canarias, un caso excepcional, crece casi un 22 por mil. Tomando otros indicadores, por ejemplo la tasa media de las décadas de los cincuenta a los setenta, varían los porcentajes pero a grandes rasgos se mantienen las diferencias de población. Si bien zonas, como Extremadura, debido a su alta tasa de natalidad mantienen un crecimiento vegetativo bastante alto hasta los años cincuenta (8,4 por mil) para descender desde entonces: 5,2 por mil hasta 1900.
- Despoblamiento o estancamiento de muchas ciudades del interior con bastante vitalidad en la Edad Moderna. Algunas de estas pérdidas fueron espectaculares. Casos, por ejemplo, de Segovia, Toledo o Medina del Campo. Emigración interna del centro a la periferia (salvo enclaves como Madrid y algunos menores como Valladolid) y especialmente a las regiones industriales del Norte.
Buena parte de la población rural eran artesanos en mayor o menor medida, pues lo más frecuente era que en cada familia se desarrollase alguna actividad artesanal. En el mundo rural de mediados del siglo XVIII y primera mitad del XIX, cada familia, cada pueblo, por pequeño que fuese, tendió al autoabastecimiento. Se trataba de transformar los productos agrícolas o ganaderos que el medio proporciona. En otros muchos lugares de la España de la época, se da detalle de la ausencia de panaderías en muchos de los pueblos porque en cada casa se tenía su propio horno donde se elaboraba el pan. Sólo en años y épocas de escasez funcionaba una panadería local que se abastecía del trigo del pósito. Igualmente, muchos de los propios vecinos confeccionaban su propio calzado (sandalias, albarcas) fijando la piel a la suela con lañas de grueso alambre.
![]() |
| Curtidores limpiando las pieles. |
A veces eran los pastores quienes llevaban a cabo esta tarea, pues estos mismos eran quienes curtían las pieles. La mayor parte de las familias se agenciaba los materiales necesarios para construir sus propios zurrones, zamarras, etc. o recurrían a los pastores si no sabían hacerlos. En muchas casas había un telar con el que, además de fabricar tejidos de lino basto que vendían, y hacían telas para el gasto de sus casas.
![]() |
| Foto familiar de este tiempo. |
Si nos restringimos a quienes hacen de tal actividad su principal fuente de ingresos, el número de artesanos es limitado. Normalmente los artesanos se concentraban en los pueblos mayores que hacen de cabecera de comarca. En los pueblos medianos había molinos de agua para molturar los cereales, hornos de teja y ladrillo, algunas alfarerías (para orzas, tinajas, botijos, etc.), algunos carpinteros, carnicerías, varios pescadores de río, cierto número de fraguas (para fabricar y reparar herraduras, arados, cancelas y todos los utensilios de hierro).
![]() |
| El zapatero trabajando en su taller. |
En zonas rurales había también un cierto número de industrias más cualificadas, a mitad de camino entre el sistema doméstico y el de factoría. En el sector más difundido, el textil, era frecuente en muchas comarcas españolas la existencia de una industria rural dispersa de carácter familiar. Existían telares diseminados en casas particulares fundamentalmente a cargo de las mujeres. La minería proporcionaba trabajo a bastantes miles de personas en muchos pueblos. Esta actividad frecuentemente iba unida a la siderurgia. Había numerosas ferrerías, especialmente en el norte de España, e industrias con mayor estructura empresarial, por ejemplo, la fábrica de Orbaiceta (Navarra), establecida por el Estado en 1784 para producir municiones, o la que se instaló, por iniciativa privada, en Alcaraz, un pueblo junto a la Sierra del Calar del Mundo, que perteneció a la provincia de Jaén, y hoy pertenece a la actual provincia de Albacete, dedicada a la producción de latón utilizando como fuente energética la fuerza hidráulica y el carbón vegetal. En esta última, como ha estudiado Juan Helguera, trabajaban unos 100 operarios.
Estamos en tiempos del reinado de Isabel II, y de ello dan buena prueba los nuevos sellos de oficio en los que es preceptivo redactar las actas de los Ayuntamientos. En este caso debajo del sello de oficio aparece como marcado por sello de tinta negra el texto:
Valga para el reinado de S. M. la Señora Doña Isabel II y una rúbrica
![]() |
| Inicio de página de las Actas del año 1834. |
ACTA DE LA REUNIÓN DE LOS SS JUSTICIA Y AYUNTAMIENTO DE LA HIGUERA CERCA DE ARJONA DE FECHA SIETE DE ENERO DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO.
Asuntos a tratar: Elaboración de un cuaderno según la Real Instrucción de 1789 sobre registro de multas y condenaciones que se impongan en el año 1834 por contravenciones de caza y pesca.
El texto del acta como en todos los demás de los años revisados esta manuscrito en papel timbrado.
“Acuerdo de 7 de Enero…
En la villa de la Higuera cerca de Arjona en siete días del mes de Enero de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos los SS. Justicia y Ayuntamiento de esta villa, en su Sala Capitular como lo tienen de costumbre, asistidos de mí el Secretario, por el Sr. Presidente se hizo presente era de necesidad formar un Cuaderno según se previenen la Real Instrucción de mil setecientos ochenta y nueve en su artículo once para que sirva de registro en los asientos de las multas y condenaciones que se impongan por esta Justicia en todo el año de la fecha en las contravenciones de caza y pesca y en vista de ello se acordó por los dichos SS. que se forme dicho cuaderno siendo su cabeza este acuerdo y conste de dos hojas con la presente rubricadas por el Síndico procurador gral. y el Secretario; y se nombra a Antonio Cortés de Depositario para que recaude dichos fondos y ponga su cuenta fin de año con las formalidades de Instrucción y se le haga saver para su aceptación. Lo acordaron y firmaron los referidos SS. de que doy fe.=
Aparecen las rubricas de los siguientes Sres.:
José Calero. Diego Ruano. Gervasio Pérez. Antonio Gavilán. Dice:La X es de Juan Bernardo García. Francisco de PaulaTorredongimeno
Ante mi Sebastián Pérez.
Después aparece la siguiente diligencia:
Nor…
En la Higuera cerca de Arjona en el mismo día mes y año yo el Secretario notifiqué lo mandado a Antonio Cortés en su persona y dijo aceptar el nombramiento y lo firma conmigo de que certifico. Aparece la rúbrica de Sr.Antonio Cortés.
Hemos de considerar en este punto que frente al proceso administrativo del Antiguo Régimen, caracterizado por su falta de uniformidad y cierta confusión de poderes, el Estado liberal intentó la unidad administrativa y la división de poderes.
La nueva división provincial fue realizada en 1833 por Javier de Burgos. Los territorios provinciales se basaron en unidades históricas, corregidas por circunstancias geográficas, extensión, población y riqueza. España se organizó en 49 provincias con el nombre de sus respectivas capitales. Hubo seis excepciones: los archipiélagos, Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que conservaron su denominación antigua y sus antiguos límites debido, sobre todo, al criterio histórico que primó.
Citamos la división provincial del motrileño Javier de Burgos porque supuso un paso adelante en la administración de cada nueva provincia, tal como veremos a lo largo de la trascripción de las actas del Ayuntamiento de la Higuera cerca de Arjona en el futuro.
Al frente de cada provincia se colocó el Subdelegado de Fomento (posteriormente denominado Jefe Político y Gobernador Civil desde diciembre de 1849) que representaba al gobierno de la nación. La Diputación era el órgano de gobierno de la provincia. En 1834 las provincias se dividieron en partidos judiciales.
![]() |
| Imagen de la vida cotidiana del siglo XIX. |
Aunque este fue el esquema general, en cada período político, según estuvieran en el poder progresistas, moderados, Unión Liberal, varió la interpretación sobre quiénes deberían elegir a los representantes de cada poder y las competencias de las instituciones. El régimen común tuvo algunas excepciones, como las provincias forales, especialmente Navarra después de la Ley de 1841.
El modelo progresista de 1810-1813 se reformó en 1842 y 1856, pero apenas estuvo en vigor. Era partidario de una cierta descentralización provincial. A pesar de que el Gobernador era un delegado del Gobierno, la Diputación ejercía un cierto control. Así, en 1841, bajo la Regencia de Espartero, estuvo vigente la instrucción de febrero de 1823. El Jefe Político presidía con voto la Diputación Provincial, que tenía competencias propias (obras públicas provinciales, fomento de agricultura, industria y comercio, etc.) y ejercía tutela sobre ayuntamientos en aspectos como la revisión de los presupuestos anuales, los repartimientos contributivos, propios, positos, abastos, etc.
![]() |
| El teatro de marionetas recorre pueblos y ciudades. |
El moderantismo formuló de manera más clara sus propuestas en 1845. El Gobernador, como en el caso anterior, era un delegado gubernamental. La Diputación tenía una función más consultiva. En el período moderado, de acuerdo con la Ley de 1 de enero de 1845, la Diputación Provincial era presidida por el Jefe Político, que se reservaba más atribuciones que en el período progresista. El número de miembros de la Diputación variaba en función de los partidos judiciales. Los electores eran los mismos que elegían los diputados a Cortes. En 1849 el Gobernador sumó las funciones del Intendente.
El triunfo de los progresistas en 1854 supuso la vuelta a la legislación de 1823 y el restablecimiento de las diputaciones de 1843 que veían aumentadas sus facultades administrativas en la provincia. Los gobiernos de O'Donnell y Narváez, en 1856, reproducían el modelo moderado de 1845 que, con ligeras reformas, se mantuvo hasta la revolución de 1868.
La administración provincial se fue organizando lentamente en las décadas que corresponden al reinado de Isabel II. El escaso número (no llegaban a 5.000) de funcionarios que contaban todas juntas en 1860 prueba esta afirmación.
En cada provincia el Estado tenía una administración civil presidida por el gobernador. Por el número de funcionarios destacaba el ministerio de Hacienda (administradores, comisionados del Tesoro, inspectores y recaudadores con los auxiliares necesarios). De manera creciente se fueron estableciendo dependencias de los ministerios de Gobernación y Fomento.
El número de funcionarios del Estado que trabajaban en las provincias en torno a 1860, según el Censo, era de unos 26.000, a los que habría que sumar los 5.000 de Madrid ya citados. La distribución era desigual. Las provincias que menos tenían eran Álava (117), Navarra (163) y Vizcaya (170); las que más La Coruña (1.314), Valencia (1.534), Barcelona (1.127) y Cádiz (1.278). Provincias medias podían ser, por ejemplo, Zamora (411) y Guadalajara (769). La larga mano del Estado era mucho más corta e ineficaz de lo que se podría pensar. En todo caso, en el período que corresponde al reinado de Isabel II, debido al proceso de centralización y racionalización administrativa todo nos lleva a pensar en el aumento de la presencia del Estado y la creciente profesionalización de los funcionarios. Si al principio de siglo (en 1797), los funcionarios de todas las administraciones no llegaban a 30.000, eran 60.000 en torno a 1860 y superaban los 90.000 en 1877.
El ministerio de Gracia y Justicia, por su propia idiosincrasia, estaba organizado a través del sistema de tribunales en las capitales de provincia y en las localidades que eran cabecera de partido judicial, aunque también contaba con delegados provinciales en lo que se refería a los asuntos eclesiásticos.
![]() |
| Las lavanderas en el río. |
En el último escalón estaba el municipio. El modelo electivo surgido de las Cortes de Cádiz, sufragio universal en segundo grado, fue útil para el derrocamiento del Antiguo Régimen. Pasada esta fase, los liberales, tanto moderados como progresistas, se pusieron de acuerdo en 1834 para introducir la adopción de la base electiva directa al tiempo que restringían radicalmente el número de electores a través del sufragio censitario.
El modelo moderado se basaba en la administración pública napoleónica, el doctrinarismo francés, que adaptó para España una escuela de juristas próximos a los moderados. Su máxima, recogida del administrativista A. Oliván, era que "sin administración subordinada no hay gobierno". La modernización del país se transmitiría desde el gobierno hasta el último pueblo. ¿Será conveniente, se pregunta en el preámbulo del proyecto de ley municipal de 1838, que el impulso reformista encuentre los mayores obstáculos cuando llegue al último eslabón? El ideal era una administración racional y eficiente en la que, cuando hubiera contraposición de intereses, prevalecieran los públicos sobre los privados y los nacionales sobre los locales. La figura clave era el alcalde. Era, ante todo, un representante del Gobierno por línea jerárquica desde la Corona a través de los jefes políticos o gobernadores. El gobierno podía reforzar su poder nombrando un alcalde corregidor para sustituir al ordinario. Los ayuntamientos, formados por los concejales electos entre los que el gobierno designaba alcalde sin tener en cuenta el número de votos obtenidos, tenían una función consultiva. Como observa Concepción de Castro (1979), resulta sintomático cómolas leyes moderadas limitaron el número de sesiones municipales. Nos encontramos que en el Registro de Actas Municipales de la Higuera cerca de Arjona solo hubiese una correspondiente a este año de 1834.
La reelección podía ser indefinida. Las autoridades locales se integraban en la burocracia estatal y quedaban sustraídos de la justicia ordinaria en el ejercicio de sus funciones. El alcalde, cualquier concejal o el ayuntamiento en pleno, podían ser suspendidos gubernativamente por motivos que la ley nunca especificaba. El sufragio censatario de los moderados tendía a restringir el voto a los mayores contribuyentes de cada localidad. Las reclamaciones electorales no las resolvía el poder judicial, sino el gobernador o jefe político.
Los progresistas hicieron de la elección de alcaldes una de sus banderas en los procesos revolucionarios de 1840, 1854 y 1868. Coincidían con los moderados en la subordinación de las autoridades locales al gobierno central. Las diferencias entre ambos partidos eran de grado, especialmente a partir de 1856. El alcalde concentraba la autoridad ejecutiva de cada municipio, pero conservaba su origen netamente electivo. Con relación a los moderados, los ayuntamientos tenían más aspectos en los que eran autónomos respecto al gobernador. En principio, se prohibía la reelección, aunque la admiten (con vacancia de un año) a partir de 1856. Los funcionarios o cargos electivos respondían ante la justicia ordinaria en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La posibilidad de suspensión gubernativa del ayuntamiento o cualquiera de los concejales se legislaba concretando las causas y circunstancias para evitar la arbitrariedad. Los progresistas ampliaron notablemente el concepto de clases medias. Excluyeron sólo a quienes dependían de un jornal, pero renunciaron al voto universal. Las reclamaciones electorales serían resueltas por los jueces.
![]() |
| Vida de la calle. |
El modelo moderado estuvo vigente casi todo el reinado de Isabel II, salvo los períodos de 1840 a 1843y 1854 a 1856. Desde 1856 rige de nuevo, sin interrupción, hasta 1868, al asumirlo la Unión Liberal con ligeras variaciones introducidas por José Posada Herrera, diputado asturiano, buen orador, que ocupo al cargo de Ministro de Gobernación con Istúriz en el poder. Como la legislación moderada apenas cambió y los alcaldes seguían siendo gubernamentales, la alternancia entre unionistas y moderados, entre 1856 y 1868, deterioró las estructuras caciquiles. El modelo moderado, adecuado al gobierno de un solo partido, no lo fue para dos partidos próximos pero rivales y sin pacto previo. Los caciques locales dividieron sus fuerzas, lo que benefició a progresistas, demócratas y carlistas, que obtuvieron mayoría en muchos consistorios municipales en los años sesenta.
El número de funciones y funcionarios de los ayuntamientos crecía año tras año. La administración municipal contaba en 1860 con 30.602 funcionarios que tenían esta actividad como principal, más otros muchos miles que contratados temporalmente realizaban trabajos para los ayuntamientos. Sin embargo, los fondos de muchos municipios, especialmente los rurales, sufrieron un recorte al desamortizarse los bienes de propios, lo que les hizo depender aún más del gobierno.
El mundo de la política local, comarcal o provincial tuvo cierta vitalidad. Aunque en ella estaban inmersos unos pocos ciudadanos, mayor o menor en número según fuese mayor o menor el censo electoral (entre el 0,15 o el 7%), tuvo una actividad real. Obviamente, la vida política tenía mucha incidencia en el gobierno municipal o, proporcionalmente, en el de la diputación provincial. Sin embargo, había una desconexión casi total con el gobierno del país. Las elecciones para la representación parlamentaria, aunque en ocasiones eran reñidas y reflejaban la tensión política de cada comarca o distrito electoral, carecían de la suficiente representatividad en la medida en que el control de la cámara se llevaba a cabo fundamentalmente desde algunos despachos madrileños.
En todo caso, la imagen de una sociedad desmovilizada debe ser matizada. Tanto en el medio urbano como en el rural, hay un sector de la población, fundamentalmente las clases medias y altas, que en unos u otros momentos formaron parte del censo electoral, que se interesa por los asuntos públicos. Ello no quería decir que pertenecieran a los nacientes partidos políticos. Por una parte, hay que señalar el fenómeno carlista, que merece una consideración específica. Además, a través de: las tertulias, más o menos institucionalizadas, de los ateneos, de los casinos, y las sociedades económicas, sociedades patrióticas, y de la lectura o participación en los periódicos locales... se influía y se intervenía en la opinión pública que acaba confluyendo en las campañas electorales y en la crítica de la vida política. Sin embargo, no hay que olvidar que nos estamos refiriendo a un sector relativamente pequeño de la sociedad. La gran mayoría permanecía ajena a lo que estaba sucediendo y no participaba directamente ni se podía aún considerar una auténtica opinión pública.
Granada 5 de Diciembre de 2014.
Pedro Galán Galán.
BIBLIOGRAFIA:
Anes, G.: Historia económica de España. Siglos XIX y XX. Galaxia Gutenberg; Círculo de Lectores, S.A., 2000.
Artola, Miguel: La España de Fernando VII, en Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, T. XXV, Madrid, Espasa, 1982.
Artola, Miguel: Antiguo Régimen y revolución liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1978.
Artola, Miguel: Memorias de tiempos de Fernando VII, ed. M. Artola, 2 Vols., B. A. E., 97 y 98, Madrid, Atlas, 1957.
Artola, Miguel: Los afrancesados, Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 1943. (2ª ed. Madrid, Turner, 1976).
Castro, Concepción de. La Revolución Liberal y los municipios españoles. Madrid, 1979.
Fernández García, A.: "El tiempo histórico de Rosalía: Evolución de la Sociedad española" en Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, Universidad de Santiago de Compostela, 1986.
Fernández García, A.: Las crisis de subsistencias en el Madrid del siglo XIX. Vol. 2 (1986). (Capas populares y conflictividad social; Abastecimiento, población y crisis de subsistencias; Cultura y mentalidades), Págs. 191-228
Fontana, Josep: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Barcelona, Crítica, 1983.
Fontana, Josep: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1973.
Fontana, Josep: Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen, 1823-1833, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973.
HelgueraQuijada, J.: La difícil supervivencia de una manufactura estatal a finales del antiguo régimen: las reales fábricas de San Juan de Alcaraz 1814-1823. Dialnet.
Laborde Alexandre: Voyage pittoresque et historique en Espagne. Paris, 1807-1818.
Laborde Alexandre: Itinérarie descriptif de l‘Espagne. Paris, 1809.
Nadal, J.: La población española, siglos XVI a XX. Ariel, 1973.
Oliván y Borruel, A.: De la administración pública con relación a España, 1843. Enciclopedia Española del siglo XIX. En García de Enterría, Eduardo: «Prólogo» a su edición de la obra de Alejandro Oliván, De la administración pública con relación a España, Colección Civitas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954, recogido luego bajo el título «Alejandro Oliván y los orígenes de la Administración española contemporánea», en su volumen La Administración española, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961 (varias ediciones después en Alianza Editorial).
Pérez Moreda, V.: "Evolución de la población española desde finales del antiguo régimen", en Papeles de Economía Española, núm. 20, Madrid, 1984.
Pérez Moreda, V.: Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX. Editorial: Siglo XXI, 1980.
Sánchez Albornoz, N.: La modernización económica de España, 1830-1930, Madrid, Alianza, 1985.
Sánchez-Albornoz, N. (Compilador): La modernización económica de España, Madrid, 1995.
Sánchez-Albornoz, N.: España hace un siglo: una economía dual, Barcelona, 1977.
Sánchez Albornoz, N.: Españoles hacia América: La Emigración en Masa, 1830-1930.
Vilar, Pierre: Historia de España (2005) Editorial: Crítica



























_01.jpg)